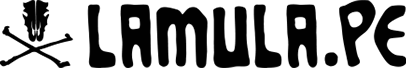El fin del mundo desde el principio
Si me preguntaran qué estudia la Cosmología, probablemente me tomaría tiempo ensayar una respuesta que no exija una larga y tediosa explicación. Tal vez diría que "Cosmología" es el estudio del origen, evolución y destino del Universo.
Mi auditorio, no sin desilusión, me pediría que fuera más explícito, entonces tendría que mencionar algunas teorías físicas emblemáticas, la mecánica cuántica y las teorías de la relatividad de Einstein. Hablaría de Newton y sus leyes, especialmente de la ley de la gravitación universal y de cómo ésta nos lleva a un modelo de universo insostenible. Hablaría de la Termodinámica y de su colisión con la eternidad.
No podría dejar de hablar sobre Kantor y el infinito, de sus "alef", de su ordinalidad y de su cardinalidad, de sus depresiones por la "hipótesis del continuo" y de cómo tenemos que manejarnos con conceptos tan incómodos como que se puede contar el infinito o que hay infinitos más grandes que otros infinitos.
Hablaría de fractales, de corrimientos al rojo y de geometrías no euclidianas. Contaría cómo una pareja de palomas casi arruina uno de los descubrimientos cosmológicos más importantes del siglo XX. Evocaría a gigantes de la talla de Pitágoras, Arquímedes, Eudoxo de Cnido, Tolomeo de Alejandría y me perdería con la romántica figura neoplátonica de Hipatia, antes de llorar su muerte y de que se terminara de destruir su biblioteca.
Discutiría a viva voz con Agustín de Hipona y trataría de convencerlo de lo inútil que resulta la eternidad. Me volvería franciscano siguiendo a Roger Bacon y a William de Ockham, me retumbaría en los oídos –como me retumba ahora– su entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem.
Sufriría viendo como el cuerpo de Giordano Bruno se evapora junto con su increíble memoria en el Campo dei Fiori. Comería opíparamente con Tycho Brahe y trataría de conseguir algunos datos sobre sus observaciones astronómicas. Quién sabe si podría asistir al parto matemático de Kepler y consolarlo en su desilusión pitagórica.
Me humillaría al lado de ese otro Galileo en Santa María sopra Minerva aceptando lo inaceptable. Le diría a Newton que, efectivamente, la luz se puede modelar como un conjunto de corpúsculos pero que también tiene una naturaleza ondulatoria que no podemos soslayar.
Quizás detendría a Boltzmann en su decisión final, quizás no podría –me es imposible dejar de pensar en Hawking y su conjetura de protección de la cronología– y tendría que conformarme con ser uno de los primeros en leer su entrópico epitafio.
Le estrecharía la mano a Rutherford, a Lorentz y, por supuesto, a Einstein. Si pudiera asistiría a todos los congresos Solvay y trataría de explicar por qué el eje terrestre no basculó por el peso específico de las mentes concentradas en un solo punto del planeta.
En fin, tendría que decir tanto y al mismo tiempo tan poco con respecto a los que modelaron el mundo tal como lo conocemos que temo ser imprudente, impreciso, infiel o banal. Trataré de ser, por lo menos, entretenido.
Aquí empieza esta historia de la Cosmología, de sus grandes hombres y mujeres, y de sus aportes muchas veces pagados con sus propias vidas y sufirmientos, y gracias a los cuales hoy tenemos una mejor idea de dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde parece que vamos. Que no te asusten los nombres de las teorías, ni las contradicciones. Acompáñame a descubrir el universo que habitamos, a entender lo que otros entendieron primero y a disfrutar del espectáculo del Cosmos, que es al mismo tiempo nuestro origen, presente y destino.
No es necesario enfatizar que las preguntas que delinean lo que ahora llamamos "Cosmología" no empezaron a formularse recientemente, tal vez han cambiado las respuestas y los énfasis, pero la esencia misma del ansia por encontrar una luz en la inmensidad del asombro casi no ha cambiado desde que abandonamos la perentoria necesidad de huir de los depredadores gracias al lujo cerebral que, inexplicablemente, nos regaló la evolución junto con la oposición del pulgar.
Sin embargo, hace relativamente poco tiempo, pudimos empezar a construir una narración más o menos coherente acerca del Universo. Hace aproximadamente unos 2,600 años, al noreste de Creta, al sureste de Lesbos, al suroeste de Tracia y al noroeste de Chipre, empezó una singular lucha entre dos bandos: los físicos y los místicos.
Esta lucha no es sincrónica a toda civilización ni se da con la misma intensidad en todo tiempo y lugar. En lo que respecta a lo que hoy llamamos civilización occidental, en el siglo VI antes de Cristo, empezó el fin de los mitos entre un grupo de Sonámbulos –Arthur Koestler suscribiría el epíteto–, gentes que "caminaban" mientras otros, como dicta la normalidad, "dormían".
Aristóteles llamaba físicos a estos "caminantes nocturnos", algunas veces los criticó porque consideró que muchas de sus creencias estaban equivocadas, porque él no era un físico, porque en esta singular batalla tomó partido por los místicos.
El lugar del despertar se llamaba Jonia, lo que ahora es la región occidental de Anatolia en la actual Turquía. Jonia albergaba un conjunto de ciudades-estado entre las cuales se contaba a Clazómenes, Éfeso, Colofón, Mileto y la isla de Samos. Dentro de una noble familia milesia nació Tales alrededor de 625 a.C. Sobre Tales se dice muchas cosas y su figura se pierde entre la leyenda y los "hechos" contados, entre otros, por Herodoto, Aristóteles y Diógenes Laercio. Apolodoro, en sus Crónicas, quiere que Tales predijese un eclipse solar en 585 a.C. cuando contaba con cuarenta años de edad y Diógenes Laercio dice de él que fue el primero en ser contado entre los siete sabios de Grecia.
Podemos estar casi seguros que sus competencias matemáticas eran excelentes, que tenía conocimientos de astronomía y que fue legislador de Mileto. La tradición dicta que fue el padre de la filosofía griega y concretamente de la filosofía jónica. Los filósofos jónicos se dieron cuenta de la perentoria necesidad de abandonar las narraciones mitológicas para explicar los fenómenos de la Naturaleza –al fin y al cabo, los mitos son definitivos, no admiten discusión ni requieren prueba experimental– y formularon preguntas fundamentales para el conocimiento del Universo: sobre la materia prima que daría origen a todo y sobre cómo cambian las cosas en el mundo.
Tales de Mileto afirmaba que el principio fundamental, la materia primordial del Universo (el arjé), era el "Agua" o mejor dicho lo "Húmedo". De las alteraciones, condensaciones y rarefacciones de lo Húmedo surgirían todas las cosas. De cómo llegó a esta conclusión sólo podemos especular: quizás durante su estancia en Egipto reflexionó sobre los ciclos fluviales del Nilo relacionados con la vida y la muerte de personas, animales y plantas propias del lugar.
Hoy día podríamos juzgar muy duramente a Tales, quizás nos atreveríamos a decir que estaba equivocado ya que es evidente que no todo es Agua. Creo que perderíamos de vista la época en que fue planteada la idea y los tremendos riesgos que tomó para sostener tal afirmación. Además, mutatis mutandis, su idea ha permanecido incólume en las aspiraciones de los físicos actuales; si se le preguntase a un físico cuál es el "cáliz sagrado" de la Física, casi, sin duda, contestaría que la unificación de la mecánica cuántica con la teoría general de la relatividad, unión que permitiría explicar todas las interacciones fundamentales del la Naturaleza mediante una sola teoría de campo, la mal llamada "teoría del todo".
Alumno de Tales fue Anaximandro de Mileto (ca. 610-547 a.C.) quien afirmaba, a diferencia de su maestro, que el arjé era el Ápeiron, lo ilimitado. Hablar del Ápeiron es como hablar del Tao, el Ápeiron que se puede nombrar no es el Ápeiron. De él, Anaximandro dice que no es Agua ni ninguno de los Elementos, que es una sustancia inengendrada e imperecedera de la cual provienen todos los mundos y a la cual volverán en ciclos eternos de nacimiento y muerte.
Simplicio, en su Física nos cuenta: "Es claro que cuando él [Anaximandro] observó cómo los cuatro elementos se cambian los unos en los otros, no creyó que fuese razonable pensar que uno de ellos subyacía en los restantes, sino que postuló algo aparte. Además, él no explica la génesis mediante una alteración cualitativa del elemento, sino mediante una separación de los contrarios, originada por el movimiento eterno".
Anaximandro postuló una especie de evolución biológica. Dejemos que Censorio nos ilustre al respecto: "Anaximandro de Mileto dijo que, en su opinión, nacieron del agua y la tierra cuando estaban calientes unos peces o seres semejantes a peces. Los hombres se formaron dentro de estos seres y los pequeños se quedaron entre ellos hasta el tiempo de la pubertad; luego, por fin, los seres se abrieron paso y emergieron hombres y mujeres capaces ya de hallar su propio sustento".
El universo de Anaximandro, se me ocurre, es un intento de geometrizar el mundo (Einstein de plácemes), la Tierra tiene forma cilíndrica y nosotros somos habitantes de la superficie plana superior. La Tierra está en el centro del Universo en virtud de su propio peso en perfecto equilibrio y sin necesidad de soporte alguno.
En cierta medida, hay una especie de ateísmo en la propuesta de Anaximandro: la intervención divina no se hace extrañar, Atlas, el titán padre del las Espérides y de las Pléyades, condenado a sostener el mundo por ser el jefe de la rebelión titánica, no juega ningún papel en el universo del físico jónico.
Alrededor de la Tierra giran tres ruedas concéntricas que contienen al Fuego Cósmico. La primera contiene a las estrellas, planetas y la Vía Láctea; la segunda contiene a la Luna y la tercera, y más exterior, al Sol. Los astros no son más que agujeros en estas ruedas que nos permiten ver el Fuego Cósmico que éstas albergan.
No sin artilugios y malabares se explica eclipses, fases y otros devenires cósmicos a partir de este modelo que se nos ocurre muy "mecánico" para la época. Creo que no importa si pensamos que la visión de Anaximandro es demasiado alucinada para nuestro gusto, es parte de la dinámica jónica, se plantean hipótesis, las someten a prueba, hay triunfos y fracasos. Se intenta de nuevo y se sigue afinando los modelos, divorciados de los mitos olímpicos y buscando y rebuscando en la Naturaleza.
Discípulo de Anaximandro y de Tales, Anaxímenes de Mileto (ca. 588-524 a.C.) les enmienda la plana a sus maestros y propone que el arjé es el Aire. El Aire de Anaxímenes es tan material como el Agua de Tales pero tan inasible como el Ápeiron infinito de Anaximandro. Anáximenes pensaba que todas las cosas provenían de la rarefacción y condensación del Aire, por tanto, la Tierra y los planetas surgieron por condensación y las estrellas por rarefacción producto de la exhalación terrestre.
Anaxímenes afirmaba que las estrellas y los planetas estaban clavados en esferas de materia transparente que giran en torno a la Tierra. Esta idea, que parece muy inofensiva, fue introducida en la Cosmología con gran éxito y fue exaltada a la categoría de axioma por los que vinieron después de los jónicos. Las esferas transparentes de Anaxímenes, por razones de simetría, obligan a los astros que contienen a describir órbitas circulares alrededor de la Tierra, no nos desembarazaríamos de esta idea sino hasta el siglo XVII cuando Kepler, finalmente, no le queda más remedio que admitir que las órbitas planetarias son elípticas.
Quisiera terminar citando un pasaje de Los Sonámbulos de Arthur Koestler, a manera de prólogo a la siguiente nota cosmológica: El espectáculo del siglo VI evoca la imagen de una orquesta en que cada ejecutante se limita a afinar tan sólo su propio instrumento y permanece sordo a los aullidos de los demás. Luego se produce un dramático silencio. El director entra en el escenario, golpea tres veces con su batuta, y la armonía surge del caos. El maestro es Pitágoras de Samos, cuya influencia en las ideas y, por tanto, en el destino del género humano, fue probablemente mayor que la de ningún otro hombre anterior o posterior a él.
Leandro García Calderón Palomino
Campus de la Universidad Católica, 25 de noviembre de 2011